RCP
La reanimación cardiopulmonar o abreviado RCP es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se utiliza cuando una persona ha dejado de respirar y el corazón ha cesado de latir. Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco, ahogamiento o cualquier otra circunstancia que ocasione la detención de la actividad cardíaca.
El tiempo de compresiones son 120 compresiones por minuto, la cual en adultos es de 2 ventilaciones x 30 compresiones durante 5 ciclos, en niños 2x15x5, y en lactantes 2x15x5. esto para lograr un RCP de calidad.
La RCP combina respiración de boca a boca y compresiones cardíacas
- La respiración boca a boca suministra aire a los pulmones de la persona.
- Las compresiones cardíacas procuran restituir la actividad del corazón.
Todo ello, hasta que se puedan restablecer la función respiratoria y las palpitaciones cardíacas de manera natural o bien de manera artificial mediante monitores cardíacos o respiratorios.
Se puede presentar daño permanente al cerebro o la muerte en cuestión de minutos si el flujo sanguíneo se detiene; por lo tanto, es muy importante que se mantenga la circulación y la respiración hasta que llegue la ayuda médica capacitada.
Las técnicas de RCP varían ligeramente dependiendo de la edad o tamaño del paciente. Las técnicas más novedosas hacen énfasis en las compresiones por encima de la respiración boca a boca y las vías respiratorias, revocando la vieja práctica (Referencia médica ).

Reanimación cardiopulmonar que se realiza en un maniquí de entrenamiento médico
Ejemplo general de la maniobra de RCP
La reanimación cardiopulmonar, o reanimación cardiorrespiratoria, es un conjunto de maniobras temporales y normalizadas intencionalmente destinadas a asegurar la
oxigenación de los
órganos vitales cuando la
circulación de la
sangre de una persona se detiene súbitamente, independientemente de la causa de la
parada cardiorrespiratoria.
Las recomendaciones específicas sobre la RCP varían en función de la edad del paciente y la causa del paro cardíaco. Se ha demostrado que cuando la RCP es puesta en práctica por personas adiestradas en la técnica y se inicia al cabo de pocos minutos tras el paro cardíaco, estos procedimientos pueden ser eficaces en salvar vidas humanas. Aunque un estudio publicado en 2010 ha puesto en duda el alcance del procedimiento, de 95 000 pacientes solo el 8 % presentó resultados positivos
Es importante tener presente que todos los esfuerzos que se realicen para salvar la vida de una persona que se encuentra en un paro cardiorrespiratorio denotan una gran calidad humana, vale la pena que todo ciudadano común aprenda maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Historia
Para 1775 ya se describía procedimiento de hacer presión sobre el
cartílago cricoides cuando se realiza insuflación artificial por la boca con el fin de evitar la entrada de aire al
esófago.
7
En 1960, William B. Kouwenhoven,
8 Guy Knickerbocker y Jim Jude describieron las ventajas de la compresión torácica para provocar la circulación artificial.
9 Safar luego estableció el protocolo de la RCP,
10 el cual continuó siendo asumido por la
Asociación Estadounidense del Corazón.
Los procedimientos variaron en el curso del tiempo por el progreso de la medicina (evolución de los conocimientos, evolución del tratamiento médico). 'No se recomiendan necesariamente
Entre 1991 y 2000, un solo socorrista alternaba 15 compresiones toráxicas y 2 respiraciones en un adulto o un niño de más de 8 años; las compresiones se hacían a un ritmo de 60 por minuto. Para un bebé, se realizaban cuatro respiraciones iniciales (dos durante el cálculo; luego otras dos después del paso de la alarma) y se alternaban cinco compresiones torácicas y una respiración. Un socorrista aislado y sin medios practicaba la RCP durante un minuto antes de pedir ayuda; si los socorristas eran dos, alternaban cinco compresiones y una respiración, tanto en un adulto como en un bebé.
En 2000 se abandonó el término «masaje cardíaco» por «compresiones toráxicas». En la actualidad, los ritmos de las compresiones se unificaron: 100 por minuto, cualquiera sea la edad. Solo se realizan dos respiraciones iniciales en bebés. Un socorrista aislado y sin medio de llamada da la alerta inmediatamente, excepto en el caso de un niño de menos de ocho años, o en el caso de ahogamiento o de una intoxicación, donde la alarma se realiza después de un minuto de RCP. Con dos socorristas, se mantiene una alternancia de 30 a 2.
Indicaciones

Reanimación cardiovascular efectuado a un paciente masculino víctima de un alud.
La evaluación científica ha demostrado que no hay criterios claros para predecir con seguridad la utilidad de una reanimación cardiorespiratoria. La reanimación cardiopulmonar debe practicarse sobre toda persona en parada cardiorespiratoria, es decir:
- Inconsciente: la persona no se mueve espontáneamente, no reacciona ni al tacto ni a la voz;
- Que no respire: después de la liberación de las vías aéreas (desabrochar la ropa que pueda molestar la respiración), no se observa ningún movimiento respiratorio y no se siente el aire salir por la nariz o la boca;
Se recomienda que todo paciente en paro cardíaco reciba reanimación, a menos que:
- La víctima tenga una instrucción válida de no ser reanimado;
- La víctima presente signos de muerte irreversible como el rigor mortis, decapitación o livideces en sitios de declive;
- No se pueda esperar un beneficio fisiológico, dado que las funciones vitales de la víctima se han deteriorado a pesar de un tratamiento máximo para condiciones como el choque séptico o cardiogénico progresivos;
En el caso de parada cardiorespiratoria en adultos, el
ritmo cardiaco que se suele encontrar más frecuentemente es la denominada «
fibrilación ventricular». El tratamiento adecuado de la fibrilación ventricular es la desfibrilación precoz. Cada minuto que pasa disminuye en un 10 % las posibilidades de supervivencia. En el caso de un adulto con pérdida brusca de consciencia y cuando se está solo (reanimador aislado), la prioridad es alertar a los servicios de emergencia antes de comenzar la RCP para de esta manera realizar la desfibrilación lo antes posible. La RCP sirve solo para mejorar las posibilidades de supervivencia mientras se espera la ayuda especializada. Debido a su importancia en eventos súbitos en adultos, se está potenciando el uso de desfibriladores automáticos en sitios estratégicos, estadios, centros comerciales o aviones y permiten que una persona con un mínimo entrenamiento sea capaz de realizar maniobras de reanimación.
Existen diez mandamientos para la reanimación avanzada
- Realizar RCCP excelente.
- Dar alta prioridad al ABCD primario.
- Colocar en siguiente prioridad el ABCD secundario.
- Conocer su desfibrilador.
- Investigar causas susceptibles y reversibles de tratamiento.
- Conocer el por qué, el cuándo, el cómo y el cuidado con, de todos los medicamentos de emergencia de reanimación.
- Ser un buen capitán de equipo.
- Conocer y practicar la respuesta codificada a la emergencia.
- Identificar y establecer ―con ética, responsabilidad y propiedad― cuándo no hay que reanimar
- Aprender y practicar constantemente.
Tratamiento de la parada cardíaca
- Abrir la boca del paciente y extraer la dentadura postiza ―en caso de que tenga una― y cualquier resto visible (...).
- Inclinar la cabeza hacia atrás, elevar la mandíbula, y comenzar la respiración boca-boca mientras llega el equipo de primeros auxilios (conviene utilizar una mascarilla de bolsillo para evitar el contagio de una infección). Los pulmones deben insuflarse una vez cada cinco segundos cuando hay dos personas para realizar la reanimación, o dos veces muy seguidas cada 15 segundos cuando solo una persona efectúa la ventilación y el masaje cardíaco.
- Si no se palpa el pulso carotídeo, realizar el masaje cardíaco (depresión del esternón 3 a 5cm) a una frecuencia de 80-100 veces por minuto. Si hay un solo socorrista se realizarán treinta compresiones antes de volver a ventilar dos veces.
Soporte Vital Básic0
Las acciones que permiten la supervivencia de una persona que sufre muerte súbita suelen iniciarse por personas casuales y constan de cinco eslabones fundamentales, conocidas en algunas instituciones como la cadena de supervivencia:
- Reconocimiento inmediato del paro cardíaco y activación del sistema respuesta de emergencias
- RCP precoz con énfasis en las compresiones torácicas
- Desfibrilación rápida
- Soporte vital avanzado efectivo
- Cuidados integrados posparo cardíaco.
Una RCP de calidad mejora las probabilidades de supervivencia de una víctima. Las características críticas de una RCP de calidad son:
- Iniciar las compresiones antes de 10 segundos desde la identificación del paro cardiaco
- Comprimir fuerte y rápido: realiza las compresiones con una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto y una profundidad de al menos 5 cm. para adultos, al menos un tercio del diámetro del tórax en niños 5 cm y lactantes 4 cm.
- Permitir una expansión torácica completa después de cada compresión.
- Minimizar las interrupciones entre las compresiones (tratar de limitar las interrupciones a menos de 10 segundos)
- Realizar ventilaciones eficaces para hacer que el tórax se eleve.
- Evitar una ventilación excesiva
El soporte vital básico es considerado para un solo rescatista como una secuencia de acciones resumidas con las iniciales CAB y aplicadas previo a la llegada de servicios especializados de emergencia:
- C para la valoración de la circulation, incluyendo las compresiones torácicas
- A, del inglés airway, implica la apertura o liberación de las vías aéreas
- B, del inglés breathing, la iniciación de la ventilación artificial
El desfibrilador y su uso prehospitalario adhiere una D a las siglas mnemotécnicas de Safar que comienza según CABD: circulación, vías aéreas, respiración, desfibrilación.
Desde 2010, el algoritmo del ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation: Comité Internacional de Enlace sobre Reanimación) hace hincapié en una nueva secuencia para rescatistas, iniciando con las compresiones cardíacas, luego la valoración de las vías aéreas y finalmente la iniciación de la ventilación artificial. En otras palabras, los rescatistas de los adultos víctimas deben comenzar la reanimación con las compresiones en lugar de iniciar abriendo la vía aérea y administrar ventilación artificial.
La secuencia ABC permanece en el algoritmo de sujetos con otros casos típicos de muerte súbita, tales como el ahogamiento, la electrocución, asfixia, caída de altura o hemorragia. En el caso de niños, o cuando la parada cardiorrespiratoria es secundaria a ahogamiento, intoxicación por humo, gas, medicamentos o drogas o por hipotermia el algoritmo incluye realizar maniobras de RCP durante un minuto antes de avisar a los servicios de socorro: el aporte rápido de oxígeno a las células puede recuperar el estado de la persona.
Reconocimiento de un paro cardíaco

Acercamiento al paciente en busca de elementos que identifiquen a una víctima que requiera RCP.

Comprobación de las funciones respiratorias: el socorrista
escucha la respiración, trata de
sentir el aire sobre su mejilla,
mira si el pecho sube y desciende, y
siente los movimientos del pecho.
El reconocimiento es un paso clave en la iniciación de un tratamiento precoz de una parada cardíaca, es decir, la identificación de los elementos que determinan la presencia de una parada cardíaca. Si no es el caso, uno de los elementos del balance identificará que no hay probabilidad de una parada cardiorrespiratoria, entonces no hay que hacer reanimación cardiopulmonar.
Por lo general, el primer indicio es que la víctima no se mueve ni reacciona a la palabra, ni al contacto. Si el rescatista está solo, se recomienda pedir socorro. Se debe practicar RCP si la víctima adulta no responde y no respira o no respira con normalidad (es decir no respira o solo jadea o boquea), y se comienza con las compresiones (C-A-B), sin que sea necesario verificar si la víctima tiene pulso. Estudios demuestran que durante la reanimación, en una situación de
paro cardiorrespiratorio, la percepción del pulso es falsa en el 50 % de las veces: el
estrés y el esfuerzo físico hace que suba la tensión del rescatista, y es posible percibir el propio pulso como un golpeteo en el final de los dedos, en ausencia de circulación sanguínea en la víctima.
Una vez que se determina que una víctima necesita reanimación cardiovascular se advierte al sistema de rescate profesional de la localidad y se inicia de inmediato las compresiones torácicas.
El realizar de una valoración de la escala de Glasgow conlleva mucho tiempo. Más rápido es evaluar el estado de conciencia con el método AVDI:
- A: alerta (despierto).
- V: verbal (solo responde al estímulo verbal).
- D: dolor (solo responde al estímulo doloroso).
- I: inconsciente (no responde).
Aunque en adultos el paro cardíaco suele ser súbito y se debe a una causa cardíaca, en niños suele ser secundario a una insuficiencia respiratoria y shock. Resulta esencial identificar a los niños que presentan estos problemas para reducir la probabilidad de paro cardíaco pediátrico y ampliar al máximo los índices de supervivencia y recuperación.
Secuencia de RCP
En
adultos,
niños y
lactantes si solo está presente un reanimador, se recomienda una relación compresión:ventilación equivalente a 30:2. Esta relación única está diseñada para simplificar la enseñanza de la secuencia del RCP, promover la retención de las habilidades, aumentar el número de compresiones, y disminuir el número de interrupciones durante las compresiones.
Si se encontrasen dos reanimadores se prefiere una secuencia de 15-2 en niños y lactantes. Se recomienda en recién nacidos una secuencia 30-2 a menos que la causa de la falla cardíaca sea conocida, en cuyo caso la secuencia de 30:2 es la aconsejada. Si se halla presente un acceso avanzado a la vía aérea, tal como un tubo endotraqueal o una mascarilla laríngea, se recomienda una ventilación de ocho a diez por minuto sin que se interrumpan las compresiones cardíacas.
Cada cinco ciclos de dos ventilaciones y treinta compresiones, se revalúa la respiración. La RCP se continúa hasta que llegue atención médica avanzada o hay signos de que la víctima respira.
Dos o más reanimadores
La secuencia es la misma que la realizada por un solo rescatista, pero después de observar la ausencia de respuesta, uno controla las compresiones cardíacas mientras que otro la respiración artificial. Por ejemplo, el rescatista A realiza la búsqueda de ayuda mientras el rescatista B comienza la RCP. El rescatista A vuelve y puede entonces implementar una desfibrilación externa automática si está disponible o sustituir al testigo B en la compresión cardíaca si este se encuentra cansado.
El rescatista que realiza las compresiones torácicas debe imprescindiblemente contar las compresiones en voz alta, con el fin de que los demás rescatistas sepan cuándo debe darle respiración artificial. Esto hace posible que el paso del tiempo entre compresiones y respiraciones sea más o menos uniforme y uno no debe concentrarse en calcular el tiempo, y no tiene que colocar de nuevo las manos en cada ciclo.
Las compresiones torácicas se dan del mismo modo que con un rescatista: 2 respiraciones boca a boca por cada 30 compresiones. El uso de dispositivos es más efectivo que la respiración boca a boca, porque reduce el tiempo entre las respiraciones y las comprensiones: las respiraciones comienzan tras la última comprensión, y la comprensión comienza tras la última respiración, sin esperar a que el pecho baje de nuevo.
- Nota
- Hay una técnica de reanimación para solo un reanimador de primeros auxilios usando un balón respirador, que hace posible el beneficio de la contribución del dióxido y el lanzamiento de un trabajador de primeros auxilios. En este caso, el trabajador de primeros auxilios sitúa lugares mismos de la cabeza realizando la compresión de esta posición, mientras se inclinan con la parte más alta de la cara.
Compresiones cardíacas

Se colocan las manos entrelazadas en el centro del tórax sobre el esternón, cuidando no presionar en la parte superior del abdomen o el extremo inferior del esternón.

Posición para la RCP. Los brazos se mantienen rectos, las compresiones se realizan con el movimiento de los hombros. En un adulto se debe hundir el esternón 5 cm.
Las
compresiones torácicas (llamadas también «masaje cardíaco extremo») permiten circular sangre oxigenada por el cuerpo. Esto consiste en apretar en el centro del
tórax con el fin de comprimir el
pecho:
- Sobre un adulto y un niño de más de ocho años, el esternón debe descender de 5 a 6 cm;
- Sobre un niño entre uno y ocho años, el esternón debe descender de 3 a 4 cm;
- Sobre un lactante de menos de un año, el esternón debe descender de 2 a 3 cm (1/3 del diámetro anteroposterior del tórax).
Comprimiendo el pecho, también comprimimos los
vasos sanguíneos, lo que impulsa la sangre hacia el resto del cuerpo (como una esponja). Se creía durante mucho tiempo que lo que se comprimía era el
corazón; aunque parece que está situado demasiado profundamente y que juega solo un papel de regulación del sentido de la circulación por sus
válvulas.
[cita requerida]
Para que la compresión torácica sea eficaz, es necesario que la víctima esté sobre un plano duro; en particular, si la víctima está tendida sobre la cama. Usualmente hay que depositarla en el suelo antes de empezar las maniobras de reanimación.
La posición de las manos es importante si se quieren aportar compresiones eficaces. Hay que aplicarse a hacer compresiones regulares, a dejar el pecho recuperar su forma inicial entre una compresión y la siguiente, y a que el tiempo de relajamiento sea igual al tiempo de compresión. En efecto, el relajamiento del pecho permite el retorno de la sangre venosa, fundamental para una buena circulación.
El ritmo de masaje debe ser suficiente para hacer circular la sangre, pero no demasiado rápido, sino la circulación no será eficaz (se crearían turbulencias que se oponen a la distribución de la sangre).
Con el fin de adoptar un ritmo regular y de respetar la paridad en el tiempo de compresión / por tiempo de relajación, y para estar seguro de hacer buenas compresiones y un adecuado número de compresiones sucesivas, se aconseja contar en voz alta, bajo la forma:
-
-
- Cifra (durante la compresión) - y (durante el relajamiento).
Así, contando en voz alta: «Uno-y-dos-y-tres- [...] -y-trece-y-catorce-y-quince», sucesivamente.
Ventilación artificial

Insuflación boca a boca. La cabeza del paciente se echa para atrás. El socorrista cierra la nariz del paciente con una mano, manteniendo la boca abierta del paciente, y apreciando en todo momento la barbilla.
Una de las primeras medidas de ayuda es el uso de ventilación artificial. Al detenerse la circulación sanguínea, el
cerebro y el
corazónpierden el aporte de
oxígeno. Las lesiones cerebrales aparecen después del tercer minuto de una parada cardiorrespiratoria, y las posibilidades de supervivencia son casi nulas después de ocho minutos. El hecho de oxigenar artificialmente la sangre y de hacerla circular permite evitar o retardar esta degradación, y dar una oportunidad de supervivencia.
La ventilación artificial consiste en enviar el aire a los pulmones de la víctima, soplando aire con la boca o con un dispositivo. La ventilación artificial sin dispositivos (boca a boca, boca a nariz, o boca a boca y nariz sobre lactantes, la insuflación de
aire es bastante próximo al aire que se respira (contiene el 16 % de oxígeno). Cuando se utiliza un balón insuflador (con una máscara bucal), se administra aire ambiente con el 21 % de oxígeno. Si se conecta una botella de oxígeno médico, se aumenta mucho más la fracción inspirada de dioxígeno (FiO2), llegando incluso a insuflar oxígeno puro (cercano al 100 por ciento).
La ventilación artificial puede ser hecha con varios dispositivos: la máscara bolsa balón con válvula unidireccional otorga aire enriquecido con oxígeno (que está en la bolsa) a través de una máscara de interposición facial (pero es externa y no entuba, no abre las vías aéreas). Para ello se usa una cánula orofaríngea, llamada Bergman, tubo de Mayo o cánula de Guédel (estas no impiden el contacto boca a boca si no hubiera máscaras o máscaras con balones de aire) o Maselli: el
respirador Maselli orofaríngeo (que evita contagios en ambos sentidos) y es necesario para facilitar el pase del aire al colocar la lengua en su lugar e impedir que caiga hacia atrás y adentro por la relajación de la inconsciencia, además de si la persona presenta una lengua voluminosa, como por ejemplo en casos de
edema de Quincke. También posee una boquilla para el reanimador con una protección a modo de máscara, que impide todo contacto boca a boca.
El aire que se insufla pasa a los pulmones, pero una parte también al
estómago. Este se va hinchando a medida que se dan más insuflaciones. Si no se le da tiempo a desinflarse, el aire corre el peligro de llevarse con él al salir el contenido ácido del estómago (
jugos gástricos) que podrían inundar la vía aérea y deteriorar gravemente los
pulmones (
síndrome de Mendelson o síndrome de la respiración ácida) y puede comprometer gravemente la
supervivencia de la víctima. Por ello hay que insuflar sin exceso, regularmente, durante dos
segundos cada insuflación, y detener la insuflación tan pronto como se vea el
pecho levantarse.
En el pasado se hacía presión sobre el cartílago cricoides con el fin de evitar la regurgitación del contenido gástrico durante la RCP. Actualmente se desaconseja emplear esa maniobra de manera rutinaria.
Desfibrilación

Colocación de los parches del
DEA(desfibrilador externo automático) durante las compresiones torácicas.
Cuando la parada cardiaca es debida a una
FV (fibrilación ventricular) en el que el corazón late de manera anárquica, representa la causa más frecuente de muerte súbita del
adulto. La única esperanza de salvar a tal víctima consiste en
desfibrilar el
corazón (es decir, resincronizar el corazón mediante un choque de eléctrico de
corriente continua). Esto puede hacerse por personal no médico con un
desfibrilador automático externo (que puede ser semiautomático por un
sanitario), o manual por un
médico.
El proceso de desfibrilación viene después de la alerta a los servicios de emergencia. El que se inicie un período de RCP antes de la desfibrilación en pacientes con
FV (fibrilación ventricular), especialmente durante tiempos prolongados de espera para la llegada de respuesta profesional, sigue siendo tema de intenso debate. El fundamento teórico para realizar RCP antes de la descarga del desfibrilador es para mejorar la perfusión coronaria, sin embargo, no hay pruebas consistentes para apoyar o refutar algún beneficio en el retraso de la desfibrilación con la finalidad de proporcionar un periodo (90 segundos a 3 minutos) de RCP para los pacientes en parada cardíaca por
FV (fibrilación ventricular) o por
VT (taquicardia ventricular) sin pulso. Si más de un socorrista está presente, un reanimador debe dar compresiones torácicas, mientras que la otra activa el sistema de respuesta de emergencia, consigue el desfibrilador externo automático y se prepara para usarlo.
Durante la reanimación, si se dispone de un desfibrilador externo automático debe ser sistemáticamente colocado excepto cuando se trata de niños de menos de un año. Cuando hay solo dos personas realizando primeros auxilios, una se encarga de la respiración boca a boca y las compresiones torácicas mientras la otra le instala el
DEA(desfibrilador automático externo). Cuando hay tres personas realizando primeros auxilios, el RCP es hecho por dos (una persona que realiza las insuflaciones para la respiración y la otra las compresiones torácicas) mientras el tercero coloca el DEA. La instalación del DEA puede requerir afeitar y secar el lugar donde se coloca el electrodo (si es estrictamente necesario). La reanimación se detiene durante el análisis del latido del corazón por el aparato y durante las posibles descargas, inicialmente tres seguidas; en la comprobación habrá que separarse y no tocar al paciente, para evitar ser víctima de una descarga. En caso de no ser eficaces o tras el análisis del ritmo no procediera la descarga, se continuaría con la RCP.
En el caso de un
niño de menos de ocho años, o de una persona víctima de un
ahogamiento o de una
intoxicación, es poco probable que el corazón esté en fibrilación, la desfibrilación es entonces inútil. Si se dispone de un
DEA (desfibrilador automático externo), este será puesto en marcha a pesar de todo, por precaución, pero siempre después de un minuto de maniobras de ventilación artificial y compresiones torácicas.
Soporte vital avanzado
La reanimación cardiopulmonar especializada (RCPS) por un equipo médico o paramédico entrenado es el último eslabón de la cadena de supervivencia antes de la admisión al hospital. En el caso ideal, los procedimientos especializados son practicados en los diez minutos que siguen del paro cardíaco, después de la desfibrilación.
Vía aérea y ventilación
No hay datos que apoyen el uso rutinario de un determinado enfoque para el acceso y mantenimiento de la vía aérea durante una parada cardiaca. El mejor enfoque depende de las circunstancias precisas que causaron la parada del corazón y en la competencia del reanimador. No hay suficientes pruebas para definir el momento óptimo de colocación de vía aérea durante la parada cardíaca.
La
intubación por medio de un tubo que se desliza en la
tráquea y sirve de conexión a un respirador artificial a las vías respiratorias del paciente, es considerado la maniobra más óptima para asegurar la ventilación artificial. Sin embargo hay considerable evidencia que sin la capacitación adecuada o sin adiestramiento continuo para mantener la destreza, la
incidencia de intentos fallidos y complicaciones resulta inaceptablemente alta.
Otros dispositivos con diseño anatómico que ayudan a mantener la apertura de la vía aérea y a lograr fácil aspiración de secreciones incluyen tubos orofaríngeos que se adaptan al paladar, tubos nasofaríngeos que se introducen por vía nasal y el tubo de Safar en forma de «S» o su modificación con válvula: el tubo de Brook.
Para adultos el algoritmo para una parada cardíaca indica el uso inmediato de
oxígeno al 100 %. No hay suficiente evidencia para apoyar o refutar el uso de concentraciones titradas de oxígeno o de la administración de oxígeno ambiente al 21 % constante en vez de oxígeno al 100 % en el soporte vital avanzado de un paciente adulto. Estudios experimentales muestran que, tras la recuperación espontánea de la circulación, el pronóstico cerebral mejora mediante la administración de oxígeno guiada por SpO
2 para mantener una SpO
2 del 94 al 96 %, comparada con una hora continua de ventilación con oxígeno al 100 %.
Un acceso vascular o vía venosa es colocada, ya sea periférica (venas del brazo) o central (
vena yugular o
vena subclavia, si hay imposibilidad de canulación periférica) prosiguiendo las compresiones torácicas, incluido el momento de las insuflaciones: la impermeabilidad de la sonda de intubado impide al oxígeno volver a salir en el momento de las compresiones.
Un capnómetro es colocado, que mide la cantidad de
dióxido de carbono (CO
2) espirado, es decir la eficacia de la reanimación. En efecto, si el paciente espira CO
2, es porque el oxígeno llegó bien a las células, y el CO
2 fue transportado hacia los pulmones para ser expulsado.
Soporte circulatorio
También se administran medicamentos:
adrenalina o equivalentes,
isoprenalina si el corazón es demasiado lento, líquidos de relleno vascular o de alcalinización según los casos. El desfibrilador puede ser acoplado a un estimulador cardíaco externo si el corazón es demasiado lento.
En una mujer embarazada, si el feto es potencialmente viable pero la reanimación es ineficaz, hay que contemplar una cesárea urgente.
Por otro lado, estudios estiman el interés en aplicar otros tratamientos prehospitalarios, sin que estos constituyan por el momento estándares:
→Inyección de vasopresina: los músculos que controlan la apertura de los vasos sanguíneos que ya no están siendo oxigenados, entonces hay una vasodilatación, lo que aumenta la capacidad volumétrica del sistema vascular y perjudica la buena circulación de la sangre en el momento de las maniobras de reanimación y en caso de recuperación de la actividad cardíaca (colapso cardiovascular); la utilización de medicamentos vasopresores (es decir elevando la presión sanguínea) permite mejorar la circulación de la sangre y aumentar las posibilidades de supervivencia sin secuelas.
→Masaje cardíaco interno (MCI) por una minitoracostomia: esta técnica consiste en practicar una incisión sobre el pecho, al cuarto espacio intercostal izquierdo, y en introducir allí un dispositivo que se despliega en el interior como un paraguas contra el pericardio; esto permite presionar directamente sobre el corazón, y además ciertos modelos poseen un desfibrilador interno; este sistema permite tener una mejor eficacia circulatoria, pero presenta riesgos de hemorragia y de infección.
En Europa esta práctica requiere que el paciente sea transportado solo a partir del momento en que la situación hemodinámica es más o menos estable (pulso presente con una presión arterial existente). La reanimación cardiopulmonar pues es perseguida en el mismo lugar hasta que falle (no logramos reanimar al paciente y este es declarado fallecido) o tenga éxito. Es el método dicho sobre el stay and play (‘quedarse y actuar’, es decir: practicar reanimación en el mismo lugar). Esto difiere con la práctica estadounidense, que preconiza el transporte lo más rápidamente posible hacia un centro especializado, cualquiera que sea el estado del paciente. Es el método del scoop and run (‘cargar en una camilla y correr’).
Esta diferencia se explica en parte por la ausencia de acción de otorgar carácter médico de los primeros auxilios, en dicho carácter los paramédicos, pueden hacer los prcedimientos requeridos en una sala de urgencia (intubado, colocación de una vía venosa y una administración de medicinas) sobre el protocolo.
Si muchos estudios científicos mostraron el interés del CCP por ser testigo de una breve desfibrilación (en los 8 minutos siguiendo al fallo del corazón) sobre el sobreviviente, el interés en la práctica del cuidado médico en el apuro es menos obvio con respecto al número de sobrevivientes.
Situaciones especiales
Reanimación médica del recién nacido
La reanimación cardiopulmonar cerebral del
recién nacido es un procedimiento programado y no improvisado, empleado en la sala de parto o la sala de neonatología adyacente. Se suele realizar con tres profesionales de la salud, uno asegura una vía umbilical, otro asegura un tubo endotraqueal y el tercero la preparación de medicamentos.
El
catéter umbilical o catéter de Argyle radioopaco de 3,5 mm para la arteria umbilical, o 5 mm para la vena umbilical, tiene en la punta un orificio, mientras que los catéteres de lavaje o alimentación tienen el orificio a un lado del extremo del catéter, haciéndolo poco útil para la vía umbilical. El catéter de Argyle se inserta con ayuda de una radiografía para asegurar que quede insertado a 1 cm por encima del
diafragma, basado en la
tabla de Dunn. Se suele emplear unos 10 segundos para la correcta inserción del catéter previo a la radiografía.
El catéter traqueal o catéter de Portex, también radioopaco y sin balón de 3 mm o 2,5 mm para los neonatos más pequeños se inserta 1 cm pasada la
glotis. A este se inserta una bolsa de reanimación o ambú transparente con válvula de presión sin exceder unos 30 cm de agua. A presiones más elevadas el ambú produce un murmullo que advierte de las presiones elevadas que ponen en riesgo el
pulmón del recién nacido. Por la válvula de exhalación se expulsa el
CO2 cuya válvula se suele insertar una manguera corrugada para mejorar la concentración de
oxígeno en el ambú.
Las drogas utilizadas incluyen
oxígeno que debe ser manejada con propiedad pues puede intoxicar la membrana lipídica neuronal. La
adrenalina sin diluir es altamente tóxico por lo que solo se indica por vía subcutánea en pacientes alérgicos severos o con crisis de
asma. Por vía endovenosa se diluye 1
cc con 9 cc de agua destilada y de esa dilución se indica 0,2 o 0,3 cc/kg cada dosis.
Si por cada 3 latidos o compresiones se produce una respiración con la bolsa Ambú, el total por minuto es de 40 ventilaciones y 120 compresiones, más o menos los valores de frecuencia respiratoria y cardíaca de un recién nacido.
Reanimación médica de una mujer embarazada
En el caso de una mujer visiblemente embarazada, conviene elevar el costado o el glúteo derecho para mejorar el retorno de la sangrevenosa, liberando la vena cava inferior del peso del feto y permitiendo que la sangre llegue al corazón. Es decir, debe estar en decubito lateral izquierdo. Esto puede hacerse poniendo ropa doblada bajo el glúteo derecho. Solo se realiza esta técnica en embarazadas de más de 30 semanas de gestación.
Métodos obsoletos o discutidos
En el caso de que un médico se haga cargo de un paro cardiaco, se ha propuesto practicar una
trombolisis sistémica: la presencia de un coágulo de sangre en las arterias es una de las principales causas de la parada cardíaca (
infarto del miocardio y
embolismo pulmonar); por otro lado, la parada cardíaca se acompaña de la formación de
coágulos minúsculos en el cerebro (microtrombos cerebrales), que, evitando una buena oxigenación de ciertas partes del cerebro en el momento de las maniobras de reanimación y en caso de recuperación de un paro cardiaco, podría dejar secuelas de tipo neurológico. El fin de la
fibrinolisis es destruir estos coágulos y mejorar las posibilidades de supervivencia sin secuelas.
Este tratamiento no tiene la aprobación de todos, debido a los riesgos de hemorragia (el trombo evita la coagulación de la sangre), particularmente, en el momento de las compresiones torácicas, puede producirse fracturas de las costillas que pueden provocar hemorragias; la trombolisis está contraindicada en ciertas situaciones como la disección de la aorta (fisura de la arteria aorta) o un accidente vascular cerebral hemorrágico como la ruptura de un aneurisma.
Riesgo de la práctica de RCP in corpore sanum
Es importante dejar claridad sobre un aspecto que, quizás por lo obvio, no ha sido abordado: durante los entrenamientos o capacitaciones, las prácticas de reanimación cardiopulmonar no se deben realizar en personas sanas (ya sean alumnos o aprendices contratados) sino en los conocidos simuladores especialmente diseñados para tal efecto. Existe un relativo nivel de riesgo en la práctica de RCP sobre no pacientes (es decir, alguien que no presenta signos y síntomas de parada cardiaca). La maniobra de RCP representa riesgos mecánicos, biológicos y funcionales, como traumas, infecciones y alteraciones. Solo es aceptable la exposición a estos riesgos, tras evaluar la relación: costo/beneficio. Así que es inaceptable exponer a un aprendiz en prácticas de RCP cuando existen recursos eficientes, apropiados y al alcance de todos, como los simuladores y métodos de barrera para la RCP.
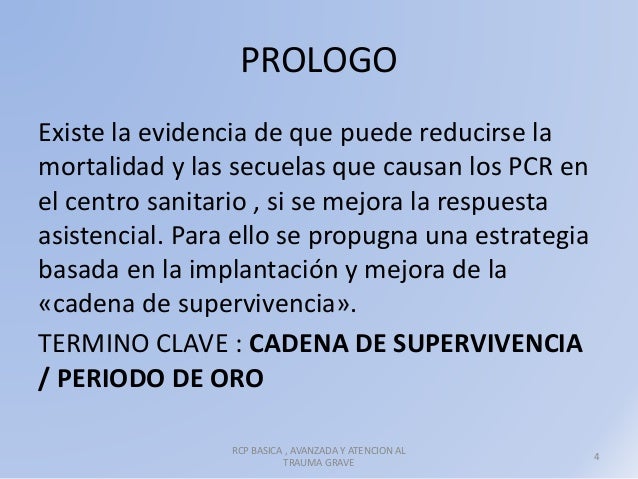






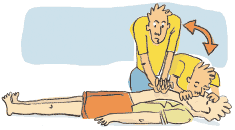 - Comprueba periódicamente que sigue respirando.
- Comprueba periódicamente que sigue respirando.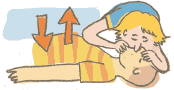 Si el aire no pasa en la primera insuflación, asegúrate de estar haciendo bien la maniobra frentementón y realiza la segunda insuflación, entre o no entre aire.
Si el aire no pasa en la primera insuflación, asegúrate de estar haciendo bien la maniobra frentementón y realiza la segunda insuflación, entre o no entre aire.










